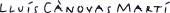¿Ópera aún?: de Verdi a Berio, Ligeti y Stockhausen
Lluís Cànovas Martí / octubre de 1996
«La ópera es agradable, como una película americana, pero se limita a abrir puertas que ya han sido abiertas con anterioridad... El público operístico es, a fin de cuentas, bastante inculto. Sólo busca lo que ya conoce... El repertorio operístico es muy limitado y muy antiguo... La ópera está muerta»: duras sentencias del realizador francés Patrice Chéreau para un género en el que durante las dos últimas décadas fue, de Mozart a Berg, uno de sus escenógrafos estelares. Las escupía con evidente intención provocadora en una entrevista publicada precisamente en octubre de 1996, un mes en que dos acontecimientos operísticos fuera de lo común habrían de proporcionar nuevos elementos para ese inacabable debate, que Chéreau considera cerrado, sobre la vigencia del género lírico, y que, en la medida que se remonta como mínimo a los años sesenta (los del auge de la «ópera rock»), cabe imaginar, razonablemente, como una noria que seguirá azorando por muchos años más el staff cultural del próximo siglo.
Outis, de Luciano Berio, estrenada el día 5 de octubre de este año en La Scala de Milán, recibió quince minutos de aplausos a telón bajado; una versión de la Aida, de Verdi, convertida en «operama espectacular» por obra de la publicidad y la dirección de Giuseppe Raffa, concentró los días 17-20 a 45.000 espectadores en cuatro representaciones celebradas en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Insólitos y en apariencia contrapuestos sucesos que acaso contradicen, complementan y ratifican por igual el diagnóstico de Chéreau.
El italiano Berio, que con Ligeti y Stockhausen forma la terna de grandes compositores de vanguardia con posibilidades de sobrevivir físicamente al siglo [y, efectivamente, sus muertes se sucedieron en la primera década del siglo XXI: Berio en 2003, Ligeti en 2006 y Stockhausen en 2007] recibía con Outis la consagración de «clásico», una suerte de premio a la constancia para el autor de una música que, como la de sus colegas y salvo en círculos muy minoritarios, el gran público siempre la consideró una murga insoportable. Coincidencias de la vida, el día 1 de este mismo mes Ligeti recibió en persona otros trece minutos de aplausos en el Auditorio Nacional de Madrid, y en el programa una versión orquestal de su ópera Le grand macabre, de 1979. Mientras, Stockhausen proseguía su encierro familiar de topo laborioso y misántropo, entregado a la titánica tarea de sus siete óperas de tema semanal (Samstag aus Licht, «Sábado de luz», 1982-1984, la primera, también estrenada en La Scala ese último año). No, no son los únicos, y cuesta creer, como Chéreau, en un repertorio acotado en lo «muy antiguo», porque los hechos parecen desmentirlo.
Otra cuestión bien distinta es la «modernidad» o no de las nuevas obras, o la adecuación de las puestas en escena a la sensibilidad y las posibilidades de los nuevos tiempos. Outis («Ninguno», en griego: nombre que declara Ulises ante Polifemo para salvar la vida) rompía esquemas tradicionales al carecer de argumento y situar su trama simplemente en el hilo de la acción musical: «el teatro musical sólo se realiza de modo profundo y duradero cuando la concepción dramatúrgica es generada por la música», sostiene Berio.
La Aida itinerante de Verdi-Raffa no dejaba de ser un paso más en el camino de transgresiones desublimizadoras abierto en la pasada década por la farándula de los «tres tenores». Desde luego que el futuro apunta a nuevos rituales: la masificación del público y las órdenes de estilo intimidatorio que se le impartían por megafonía, señaló un crítico, «recordaba las llegadas de judíos a los campos de concentración»; la magnitud de los espacios que les dan cabida (mil figurantes en escena) exige amplificar el sonido, que magnifica los errores de los cantantes y no capta sus virtudes. Bien que cortésmente, el público aplaudió. No en vano había pagado a veinte mil pesetas la entrada. Todo un mundo de posibilidades.