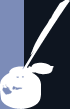|
Como en el pasado, los escritores de la generación de posguerra mantuvieron entre sus preocupaciones recurrentes en el seno de la literatura alemana la búsqueda de una identidad específicamente austríaca. Se trata de un fenómeno que fomentó en ellos el desarrollo de un especial sentido crítico hacia su sociedad, que no siempre dio por buena dicha disposición analítica. Es el caso de un autor tan emblemático de la generación de entreguerras como Thomas Bernhard (1931-1989)(Am Ziel, 1981; Der Untergeher, 1983; Plaza de los héroes, 1988; In der Höhe Rettungsversuch Unsinn, 1989), que pasó el testigo, en una especie de relevo generacional, a autores como Peter Handke (n. 1942)(La repetición, 1986; Mi año en Niemandsbucht, 1994) y Elfriede Jelinek (n. 1946)(La pianista, 1983; Die Kinder der Toten, 1985; Ein Unterhaltungsroman, 2000) por citar a la tríada de figuras de las letras austríacas más conocidas fuera de su ámbito lingüístico, que tanto por sus dificultades estilísticas como por sus conclusiones políticas y el tono airado con que las formularon coinciden en el hecho de mantener relaciones conflictivas con su país. Pero más allá de ese círculo privilegiado existen otros ejemplos no menos paradigmáticos: Gerhard Roth (n. 1942) destila una inquietud casi psicoanalítica por desentrañar la esencia de Austria a lo largo del ciclo de siete de sus obras que van de la novela Der Stille Ozean (1981) al ensayo Eine Reise in das Innere von Wien (1991), empeño al que no serán ajenas tampoco sus últimas novelas: Der See (1995), Der Plan (1998), Der Berg (2000) y Der Strom (2002). La revisión crítica del pasado tiene otro ejemplo monumental en la obra de Marianne Fritz (n. 1948) Dessen Sprache du verstehst (1986), y en general en obras estilísticamente tan diversas como las de Erich Hackl (n. 1954)(Sara und Simon, 1996; Die Hochzeit von Auschwitz, 2002), Christoph Ransmayr (n. 1954) (Die letzte Welt, 1988; Morbus Kitahara, 1995) y Josef Haslinger (n. 1955) (Opernball, 1995; Das Vaterspiel, 2000) que a menudo mezclan crónica y ficción. Esa criticidad tiene en la mayoría de casos por objeto la experiencia nazi: frecuentemente, con tintes autobiográficos, como en Ilse Aichinger (n. 1921)(La esperanza más grande, 1948; Kleist, Moos, Fasane, 1996) y Alfred Kolleritsch (n. 1931)(Allemann, 1989; Der letzte Osterreicher, 1995), por citar a dos autores vivos consagrados por los años; o la pervivencia ideológica del nazismo en la realidad social austríaca, en el caso de autores más jóvenes, que, como Norbert Gstrein (n. 1961)(Los años de Inglaterra, 1999), abundan en las mismas sentencias críticas de Bernhard, Handke o Jelinek. Marlen Haushofer (1920-1970)(Die Band, 1969) es representativa de la literatura feminista previa a la eclosión del movimiento de liberación de la mujer y fue recuperada en la década de 1980 como referencia inexcusable por escritoras de relieve que tienen en Jelinek a su mayor celebridad (sobre todo desde que en 2004 obtuvo ésta el premio Nobel), pero que cuenta también con personalidades importantes como Barbara Frischmuth (n. 1941)(Die Mystifikationen der Sophie Silber, 1976; Die Schrift des Freundes, 1998). La dificultad estilística, que hace prácticamente incomprensibles la mayoría de traducciones, procede de la tradición crítica del lenguaje, que se remonta a Karl Kraus y el Círculo de Viena, y que tiene a sus mayores representantes en Ingeborg Bachmann (1926-1973)(Malina, 1971), la citada Aichinger y la propia Jelinek, referencias a su vez de autores más jóvenes, entre otros Robert Menasse (n. 1954)(Schubumker, 1995) y el ya citado Gstrein.
Es obligada, asimismo, la referencia a Franz Innerhofer (1944-2002)(la trilogía autobiográfica
-Scöne Tage, 1974; Schattseite, 1975; Die grossen Wörter, 1977- y Um die Wette leben, 1993), Keto von Waberer (n. 1942)(Fischwinter, 1995; Schwester, 2002), Gabriel Loidolt (n. 1953)(Hurenshon,
1998), Josef Winkler (n. 1953)(Natura morta. Eine römische Novelle, 2001) y Wolfgang Bauer
(n. 1941)(Totuwa-botu, 1992; Café Tamagotchi, 2001; Foyer, 2004). |