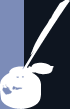|
El «siglo de Augusto», como calificaron los exegetas del Renacimiento al primer siglo de la era cristiana, alumbra en el mundo romano una nueva época de signo monárquico que arranca cuando Octavio recibe del Senado la «cura» y «tutela» de la República y el título religioso de Augustus ( 27 a .C.). Esas concesiones son una fórmula de compromiso arbitrada por el Senado para tratar de conservar los fundamentos republicanos de las instituciones de Roma ante quien en ese momento posee el mando militar sobre las provincias no pacificadas, el favor entusiasta de la plebe y una decidida e imparable voluntad de centralizar en su persona todo el poder del estado; cuatro años más tarde, la continuación de esa política de concesiones constitucionales rubricará las potestades de Octavio al otorgarle vitaliciamente la tribunicia potestas , en virtud de la cual puede vetar cualquier iniciativa legal. La legitimación de su autoridad de facto le dejará las manos libres para desmantelar el sistema de magistraturas republicano y construir en su lugar una administración imperial. Frente a ésta, las competencias del Senado pasarán a ser poco menos que nominales (y los senadores un instrumento del princeps , que los promueve a los altos puestos de su administración), mientras una oleada de conservadurismo impulsada por el propio Augusto trata de frenar la manumisión de esclavos y la concesión de la plena ciudadanía a los libertos, y de proteger el matrimonio y la familia mediante la penalización del divorcio, el celibato y el adulterio.
Tras la muerte de Augusto (año 14 d.C.), sus sucesores mantendrán lo esencial del sistema creado. Tiberio (14-37), Calígula (37-41), Claudio (41-54), Nerón (54-68), Vespasiano (69-79), Tito (79-81), Domiciano (81-96), Nerva (96-98) sostuvieron una política desigual respecto a las relaciones con el Senado, pero siguieron los ejes de la Pax romana pregonada por la propaganda de Augusto: paz en la capital del imperio, pero campañas militares contra los focos rebeldes de las provincias y anexión de nuevos territorios en la periferia. Hubo focos rebeldes especialmente significativos en la Hispania septentrional, provincia Tarraconense, donde Augusto en persona dirigió la lucha contra cántabros y astures (finalmente aplastados por las legiones de Agripa en el año 19), y en Judea, donde las periódicas rebeliones inspiradas por sectas más o menos proféticas acabarían en el año 70, cuando las legiones de Tito arrasaron Jerusalén. Y al igual que con Augusto, el Imperio se amplió con nuevas provincias: Capadocia (18), Licia (43), Britania superior (43), Tracia (46), Alpes cotios (64), Comagene (72), Germania superior (83)... Hasta alcanzar su apogeo con la dinastía de los Antoninos, surgidos de la romanización de los grupos de notables de Hispania. El primero de ellos, Trajano (98-117), nacido en Hispania, conquistó Dacia (106) y, en los límites orientales, incorporó Armenia, Mesopotamia y Asiria (117). Su sucesor, Adriano (117-138), puso fin sin embargo a esa fase expansiva y, considerando las dificultades de defensa, ordenó la evacuación de los territorios conquistados más allá del Éufrates. Una edad de oro que se cerraría el año 192 con el asesinato de Cómodo, el último Antonino.
Una de aquellas sectas proféticas judeas, inspirada en una nueva doctrina predicada por Jesús de Nazaret, había dado lugar, entretanto, a una corriente ideológica religiosa llamada a impregnar el corazón mismo del imperio. Jesús había muerto en el suplicio de la cruz por orden del procurador romano Poncio Pilatos, y su fecha de nacimiento, datada erróneamente durante el siglo V, abre la cronología de la era cristiana. Hacia el año 30 esa secta, que en Jerusalén contaba ya con una Iglesia judía fundada por los discípulos de Jesús, se había extendido a través de la diáspora a las provincias del mundo helénico y a la misma Roma, donde sus seguidores eran conocidos como «helenistas». Comenzaba así un proceso de autonomización eclesial respecto a sus orígenes judaístas, que tuvo su segunda iglesia en Antioquía (en la actual Turquía) y como principal figura al converso Saulo (futuro san Pablo, como latinizó su nombre). En torno al año 40, los seguidores de la nueva fe comenzaron a ser conocidos como «cristianos». Y como víctimas propiciatorias de una larga persecución cuyo primer pretexto fue el incendio de Roma (64). Antes de concluir el siglo I, los tres grandes imperios de la época quedaban unidos por la «ruta de la seda», y a través suyo, desde la India , el budismo se expandía a China. |