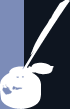|
[ Vegeu també: Afganistán talibán / Irán, un 68 islámico / Las guerras del Golfo y la globalización / La guerra en Irak 2002-2004 / Israel, estado-tapón de Oriente Próximo / Irán nuclear ]
El mapa geopolítico del mundo posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001 se acomodó a los intereses inmediatos de Estados Unidos, cuyo gobierno se enfrentaba en ese momento a una problemática compleja: crisis institucional desatada por las sospechas de manipulación en el recuento del voto en las presidenciales de 2000; disminución de sus reservas estratégicas de petróleo; amenaza de recesión económica; temor a la concurrencia monetaria de la nueva divisa europea, el euro; necesidad de reafirmar un liderazgo mundial que algunos estudios de prospectiva ponían en entredicho... Esa acomodación geopolítica se llevó a cabo mediante un proceso de naturaleza política y militar que, favorecido por la conmoción de los atentados, adoptó como leitmotiv la guerra contra el terrorismo y tuvo por escenario principal Oriente Medio.
Al cumplirse cinco años de intervención militar y política en la región, el fracaso norteamericano adquiría una escala de catástrofe descomunal que la desinformación de sus medios de propaganda no lograba ocultar y que ponía de relieve la realidad de lo que desde el comienzo fue una simple huida del país hacia delante y ahora se presentaba como una derrota en toda regla.
Según los estrategas de la Casa Blanca y el Pentágono, en esta región del planeta, que proporciona casi la mitad del petróleo consumido por Occidente y acumula el 60 % de las reservas de crudo mundiales, gravitaban en 2001 todas las contradicciones que impedían el normal funcionamiento del sistema global con que, en la última década del siglo anterior, se había reemplazado el sistema bipolar de la guerra fría.
Tras el 11-S, la inmediatez de los intereses en juego de Estados Unidos y la incapacidad de sus gestores para mesurar algunas consecuencias imprevistas del proceso que ponían en marcha, proporcionarían a la política exterior norteamericana un rumbo errático que la hizo pasar del unilateralismo a la multilateralidad (cuando tras ser reelegido en 2004 el presidente George W. Bush accedió a algunas concesiones a cambio de ayuda) y arrastró a sus aliados a secundar como un mal menor la aventura imperialista emprendida; cambió las relaciones de poder en los países que la padecieron, propiciando el enfrentamiento entre comunidades étnicas y religiosas incluso allí donde mantenían una relativa concordia; multiplicó los padecimientos ancestrales de sus poblaciones, que, tras largos procesos descolonizadores, fueron sometidas una vez más a las secuelas de la guerra en forma de muerte, destrucción y miseria; transgredió el sistema de valores basado en los derechos humanos, que desde los años noventa levantaba como bandera universal, para aplicar desde la impotencia una política de represalias dirigida a destruir la moral del enemigo mediante el empleo de armas prohibidas por las convenciones internacionales, como el fósforo blanco, empleado en Irak durante el cerco de Faluya en noviembre de 2004, y la tortura sistemática contra los prisioneros; concitó hasta extremos desconocidos el odio del mundo musulmán hacia Occidente, y a la recíproca, consiguió que en el imaginario occidental cristalizara la figura de un islam enemigo, favoreciendo a la postre la estrategia del «choque de civilizaciones» que perseguían los autores del 11-S.
Cinco años después de esos atentados, el gobierno norteamericano se empecinaba en mantener el acierto de esa política exterior, que tras neutralizar el poder talibán afgano y el monopolio suní en la política de Irak, había suprimido los obstáculos que acotaban la propagación del chiísmo como principal doctrina de la revolución islámica y, simultáneamente, favoreció a quien lo patrocinaba, la República Islámica de Irán, que en 2006 aparecía como indiscutible potencia regional.
Afganistán, primer round
El primer movimiento de la acomodación geopolítica en Oriente Medio se produjo al mes siguiente de dichos atentados y tuvo por escenario Afganistán, país en el que se cobijaba la plana mayor del grupo que los había cometido, Al Qaeda, y donde, con la aquiescencia de Naciones Unidas, una coalición anglo-estadounidense derrocó en dos meses (7 octubre-7 diciembre 2001) el emirato islámico instituido por el régimen talibán, que hipotecaba además la realización de las infraestructuras energéticas que en los proyectos del capital estadounidense debían cruzar el país.
El rápido desenlace de la guerra, posible por la superioridad militar occidental y por las ventajas políticas que derivaban del apoyo recibido de la opositora Alianza del Norte (coalición de mayoría tayika y uzbeka que el 13 de noviembre tomó Kabul), creó en Estados Unidos un ambiente de triunfalismo en torno a la posibilidad de extender la campaña militar a Irak e Irán, países de la región que, junto a Corea del Norte, iban a ser estigmatizados por Bush como integrantes del «eje del mal» (discurso del Estado de la Unión, 29 enero 2002).
Pero a medio plazo los efectos de ese primer round afgano no serían, ni política, ni militarmente, tan positivos como parecían indicar sus resultados inmediatos. Medio año después del final de la guerra, la convocatoria de la asamblea tribal del país (Loya Jirga), presidida a su regreso del exilio por el rey Mohamed Zaher Chah, dio paso a un gobierno provisional multiétnico (13 junio 2002) bajo tutela de una Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad en Afganistán (Isaf) de Naciones Unidas (cuyo mando asumió la OTAN en 2003), y la presidencia de Hamid Karzai, líder de uno de los clanes tribales pastunes y ex colaborador de la CIA que, desde la caída del régimen talibán, ejercía de primer ministro de la autoridad provisional conferida con el consenso del exilio a la nueva situación. La postguerra no propició, sin embargo, la esperada pacificación del país, que se desangró entre la guerrilla de los partidarios del régimen caído y las diferencias surgidas entre la autoridad del nuevo gobierno (sólo asegurada por la presencia de la Isaf en la capital) y los jefes tribales, quienes consolidaron la fragmentación del poder territorial en sus respectivos feudos. Unas veces, tales diferencias se saldaron provisoriamente con el recurso a oscuros atentados, y otras con combates abiertos como los que en 2004 enfrentaron a tropas del recién fundado Ejército Nacional Afgano con las milicias del gobernador de Herat, Ismael Khan (marzo), o con las milicias uzbekas de uno de los principales jefes del noroeste, Rashid Doustom (abril). La recaída del país en una guerra civil a varias bandas se evitó por la presión de Estados Unidos, ejercida desde septiembre de 2003 a través de su embajador Zalmay Jalilzad (en 2005 destinado a Irak), un neoconservador de origen afgano afecto al secretario adjunto de Defensa, Paul Wolfowitz. En lo civil, la nueva administración fue prácticamente copada por las minorías tayika y uzbeka, en detrimento de la pastún, marcada por el estigma de su apoyo a los talibanes.
En el panorama afgano posterior, la economía quedó mediatizada por la extensión del cultivo de opio (en franca regresión entre 1999 y 2001 debido a la política de erradicación llevada a cabo por los talibanes, pero que en 2005 representaba ya el 92 % de la producción mundial y proporcionaba al país el 50 % de su producto interior bruto), el asentamiento de mafias tribales que controlaban un floreciente mercado negro, y la extensión de la corrupción en todos los niveles, con casos tan sonados como el escándalo inmobiliario por el que en 2004 varios ministros consiguieron viviendas de lujo en Kabul. Esa situación no varió con el proceso de «normalización democrática», retrasado una y otra vez por razones de seguridad: Karzai fue ratificado como presidente con el 55 % de los votos en las elecciones del 9 de octubre de 2004, y las legislativas del 18 de septiembre de 2005 dieron igualmente la mayoría a sus hombres de confianza, que, conforme a una legislación que no contempla la formación de partidos, se presentaron como candidatos independientes, entre denuncias de las organizaciones de derechos humanos que señalaron la presencia de criminales de guerra y antiguos talibanes entre los diputados electos.
La situación estalló en 2006, cuando se evidenció el control casi absoluto de la resistencia en las provincias sureñas de Helmand, Kandahar, Nimruz y Uruzgán. Con bases logísticas en las regiones fronterizas de Pakistán, financiados por el tráfico de opio y fundaciones islámicas de los países del Golfo, los talibanes mostraban una inesperada fortaleza que desembocó en la mayor ofensiva de esos cinco años de conflicto y obligaba a la OTAN a reforzar sus efectivos, que tenían que enfrentarse a tácticas importadas de Irak, como las bombas colocadas junto a las carreteras o los atentados suicidas, las cuales devolvían a Afganistán una inestabilidad que se creía ya superada.
Irak, segundo round
La guerra contra Irak se solapó con el conflicto afgano y en su primera fase fue aún más fugaz: el 20 de marzo de 2003 la aviación anglo-estadounidense comenzó sus bombardeos masivos sobre objetivos iraquíes, veinte días más tarde se consumaba la toma de Bagdad y el 2 de mayo el presidente Bush proclamaba exultante la victoria total sobre el enemigo. La rotundidad de esa campaña triunfal contra el ejército más poderoso del mundo árabe se estrelló pronto contra la realidad de una resistencia armada que en la mal llamada «postguerra» cobró en pocos meses gran efectividad en sus ataques contra las tropas invasoras e hizo ingobernable la cotidianidad, mientras en Occidente se desmontaban una tras otra todas las falsedades urdidas por los gobiernos norteamericano y británico para justificar la agresión con supuestas pruebas de que Irak poseía «armas de destrucción masiva».
A diferencia de lo sucedido con Afganistán, la falta de consenso respecto a esa guerra había impedido un acuerdo en el seno del Consejo de Seguridad, por lo que los términos de la intervención la redujeron a una acción unilateral contraria a la legalidad de Naciones Unidas. La sanción moral que este hecho implicaba no impidió que en la «postguerra» llegaran a participar sobre el terreno tropas de 34 países y que en la Unión Europea se abriera una división entre países beligerantes y no beligerantes subrayada por algunos analistas como primer éxito de la estrategia estadounidense frente a la voluntad de autonomía europea y el peligro potencial que entrañaba para la hegemonía de Estados Unidos. También a diferencia de la guerra afgana, la de Irak levantó un gran movimiento internacional por la paz que durante varios meses se coordinó a través de Internet y dio lugar a protestas multitudinarias que fueron calificadas como «primeras manifestaciones de la era global».
El proceso de traspaso de poderes a una autoridad civil más o menos representativa estuvo asimismo plagado de dificultades y, a diferencia de la permeabilidad a los intereses estadounidenses mostrada por la élite afgana, tuvo que acomodar sus planes al despertar de la minoría chií. Ésta, que había permanecido pasiva durante la fase convencional de la guerra (en la que se especulaba con la posibilidad de que se sumara a la lucha contra el régimen que los sojuzgaba), manifestó desde la misma toma de posesión del gobernador militar norteamericano, Jay Garner (21 abril 2003), una voluntad de poder autónomo que la llevó a la toma pacífica de Kerbala y, al año siguiente, a la formación del Ejército del Mahdi, liderado por el ayatolá radical Muqtada al Sadr (4 abril 2004), quien, tras llamar a la insurrección y hacerse fuerte en Nayaf, aceptó la mediación del ayatola Ali al Sistani y depuso las armas, aunque no las entregó (26 agosto 2004).
En lo político, la posición de la minoría chií condicionó todos los pasos del proceso democratizador tutelado por Estados Unidos: traspaso del poder a un administrador civil, Paul Bremer (12 mayo 2003), designación de un consejo de gobierno (13 julio 2003), aprobación de una Constitución provisional (7 marzo 2004), traspaso al gobierno interino de Ayad Alaui (1 junio 2004). Las elecciones constituyentes (30 enero 2005), boicoteadas por la minoría suní, dieron la victoria a la lista chií Alianza Iraquí Unida (48,1 % de votos) patrocinada por Sistani y nucleada en torno al partido Dawa y la Asamblea Suprema para la Revolución Islámica. La segunda más votada fue la lista kurda encabezada por Jalil Talabani, de la Unión Patriótica del Kurdistán (25,7 %). El parlamento elegiría a Talabani como presidente (6 de abril de 2005) y el puesto de primer ministro sería para el chií Ibrahim al Yafari (28 abril 2005). Las elecciones legislativas (15 de diciembre de 2005) determinaron la pérdida de la mayoría absoluta chií y contaron con la participación de la minoría suní, cuyo Frente de Acuerdo Nacional de Irak fue, tras la Alianza Kurda, la tercera fuerza más votada.
En 2006, la escalada de violencia sectaria se cebaba en la población civil y desbordaba las estadísticas de mortandad del primer año de ocupación, duplicándolas. El enfrentamiento entre comunidades se disparó tras el incendio de la mezquita chií de Al Askari, en Samarra (22 febrero 2006), detonante de una «guerra de las mezquitas» en que fueron quemadas dos centenares de ellas pertenecientes a ambas confesiones y por cuya causa se retrasaron las negociaciones para la formación del nuevo gobierno, que finalmente tuvo al chií Nuri Kamal Al Maliki como primer ministro (22 mayo 2006). En los meses siguientes, el promedio de muertos en atentado fue de cien civiles al día. Un informe del Pentágono reconocía en septiembre, por primera vez, que en Irak se daban todas las condiciones para el estallido de la guerra civil, al menos sobre el papel una mera hipótesis de prospectiva. El análisis se acercaba así al de la mayoría de analistas internacionales, que desde hacía meses definían la realidad determinante de los acontecimientos iraquíes como auténtica guerra civil.
¿Irán, próximo round?
Irán se había librado de la guerra antiterrorista del Pentágono por dos razones fundamentales: la incapacidad operativa del ejército norteamericano para abrir un tercer frente bélico y la actitud dialogante del sector aperturista del régimen islamista, que gracias al presidente Mohamed Jatamí contó hasta 2005 con una notable aceptación internacional. Además, su condición de socio de China, los intereses geoestratégicos de Rusia y la participación de Alemania, Francia e Italia en la explotación de sus reservas energéticas le garantizaban una importante cobertura respecto a eventuales bloqueos o agresiones exteriores. Ese año, sin embargo, el giro radical que supuso el relevo de Jatamí por el integrista Mahmud Ahmadineyad, quien había vencido en las elecciones presidenciales (24 junio), llevó aparejado un nuevo impulso al viejo programa nuclear iraní, cuyos orígenes se remontan a los años sesenta y había sido relanzado en 1997 por su antecesor. Según el Tratado de No Proliferación Nuclear suscrito por Irán, el país tenía derecho a desarrollar una industria nuclear propia con fines pacíficos, pero aquello que se aceptaba a regañadientes con Jatamí disparaba las alarmas con Ahmadineyad, a quien Estados Unidos atribuía el propósito de dotarse de armas nucleares, una aspiración por otra parte lógica si se atendía a que el país estaba rodeado de enemigos potenciales, como India y Pakistán, y un enemigo confeso como Israel, a los que se toleraba la tenencia de arsenales atómicos. Así las cosas, incluso los asesores con menos luces de la Casa Blanca, y el mismo presidente Bush (quien se vio obligado a reconocer por primera vez en público que en el transcurso de la guerra iraquí se habían cometido errores), eran capaces de entender la amenaza de esa potencia emergente regional que la política exterior estadounidense y su apoyo indirecto al chiísmo habían ayudado a fortalecer durante cinco años.
***
En el callejón sin salida de ese Oriente Medio que había convertido en su propia ratonera, el gobierno estadounidense buscaba inútilmente lavar su imagen ante un electorado que, según las encuestas, a dos meses de las elecciones legislativas le giraba la espalda: en Irak, trataba de acelerar el traspaso de competencias militares con objeto de facilitar una coartada para la retirada de tropas en el menor tiempo posible; en Afganistán, presionaba para que sus aliados atlánticos aumentaran los efectivos de la Isaf que luchaban contra las milicias talibanes; respecto a Irán, en plena escalada de amenazas mutuas, trataba de encontrar un punto de inflexión del gobierno de Teherán con objeto de rebajar la tensión y tal vez recuperar los contactos diplomáticos rotos dos décadas antes. A mediados de septiembre de 2006, todos los implicados en los distintos procesos especulaban con la más que probable eventualidad de que las elecciones en ciernes (las citadas legislativas, en noviembre, y las presidenciales de 2008) pudieran dar el golpe de gracia a la situación. Aunque, de momento, la oposición demócrata, por razones patrióticas, seguía cerrando filas en torno a la figura del presidente republicano en ejercicio, George W. Bush, los Estados Unidos habían perdido ya la guerra. |