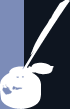|
En la transición de los siglos XIX al XX la primacía mundial de Europa se tambaleaba. La emigración europea del período 1865-1914 hizo surgir una nueva potencia al otro lado del Atlántico: Estados Unidos. En los cincuenta años que van del final de la guerra de Secesión americana al comienzo de la I Guerra Mundial, este país combinó una inmigración torrencial y unas tasas de crecimiento natural que llegaron a alcanzar en algunos momentos el 20 por mil. La población norteamericana pasó, de esta manera, de los 33 millones de habitantes de 1865 a 100 millones en 1914. Combinando este potencial demográfico con la productividad derivada de formas de organización del trabajo cientifistas (las cuales priorizaron las técnicas de cronometraje y, a partir de 1903, dieron lugar al taylorismo), los Estados Unidos eran ya, a finales del siglo XIX, el primer productor agrícola e industrial del mundo. Su aparato bancario disponía, sin embargo, de pocos capitales y era notablemente rudimentario (ya que basaba su sistema de crédito en la anticipación audaz sobre la producción futura), por lo que tenía que recurrir a los capitales extranjeros, con el consiguiente déficit de la balanza de pagos. Y además la joven nación carecía aún de la primacía en el comercio exterior: gravado en especial por las limitaciones de su flota, que sólo daba abasto al 10 % de los fletes de su comercio marítimo y dependía por tanto en gran medida de la marina mercante inglesa. En esta primacía, y en las peculiares relaciones internacionales que, al amparo del librecambio, creaba, se había basado el modelo de desarrollo británico que acompañó a la primera revolución industrial. Pero las características del nuevo modelo de desarrollo capitalista estadounidense eran muy otras: se fundamentaban, sobre todo, en la amplitud del mercado interior y en el proteccionismo.
Aunque a la zaga de Gran Bretaña y Alemania -primeras potencias de la época, cuya balanza comercial era paradójicamente negativa-, en vísperas de la Gran Guerra las exportaciones norteamericanas registraban, sin embargo, un superávit atribuible en el 60 % (e incluso al 75 % en 1890) a los productos agrícolas.
La pujanza estadounidense de la época sólo era parangonable a la de Japón, que, roto su ancestral aislamiento, poseía la quinta marina mercante del mundo y una balanza comercial muy equilibrada. Pero, a diferencia de la nación americana, Japón veía limitado su desarrollo por la carencia de materias primas básicas, hecho que la obligaba a importar productos manufacturados de Europa.
Otros países emergentes, como Canadá, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y Argentina, se diferenciaban a su vez de Estados Unidos por la baja densidad demográfica (que no llegaron a compensar pese a los flujos migratorios recibidos, muy importantes en los dos últimos casos) y por la incapacidad para levantar una industria pesada.
El cambio en las relaciones de poder de la economía mundial discurrió, como en anteriores ocasiones históricas, sobre el cañamazo de la crisis económica y de su secuela de miserias, transformadas en ventajas por quienes fueron capaces de aprovecharla. La puntilla la proporcionó la «gran depresión» de 1873-1896, que intensificó y amplió el movimiento de migración europea (cuyo precedente masivo más inmediato arrancaba de la «hambruna de la patata» vivida por Irlanda en 1846-1848). La Inglaterra victoriana, lejos de afrontar la coyuntura para modernizarse, siguió explotando las posibilidades emanadas de su situación tradicional: aumentó sus exportaciones (sobre todo de algodón) a las economías atrasadas dependientes y explotó hasta la saciedad la última de sus grandes innovaciones técnicas, el buque de vapor con casco de hierro.
La supremacía de Gran Bretaña se vino abajo cuando la guerra interrumpió el curso normal del comercio marítimo y estimuló el crecimiento industrial de países que, como India, Japón, China, tras la contienda adoptaron políticas proteccionistas que cerraron los mercados a los productos ingleses. Paradójicamente, el mismo proceso que frenó la producción británica reforzaba el triunfo de sus finanzas: las nuevas potencias industriales tenían que incrementar sus importaciones de materias primas en unas condiciones menos favorables que las que disfrutaba Gran Bretaña, hecho que les suponía déficits notables. Sólo cuando la posición acreedora de Gran Bretaña en el mundo se vino abajo y quedó endeudada con Estados Unidos se consumó el relevo en la hegemonía mundial. Pero entre ambas situaciones medió la guerra. |