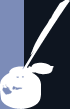| La revolución soviética |
| Lluís Cànovas Martí / 26.2.2003 |
|
Las revoluciones rusas de Febrero y Octubre de 1917 derrocaron, respectivamente, la autocracia zarista de la dinastía Romanov y el efímero gobierno liberal de Kerenski, e instauraron un gobierno obrero y campesino que tuvo en el Congreso de los Sóviets de Rusia su expresión soberana. En el diagnóstico sobre las causas de dicho proceso político, la historiografía suele estar de acuerdo en señalar como principal agente revolucionario la importación del modelo de desarrollo europeo.
Simplificando, el esquema analítico planteado es más o menos el siguiente: las pervivencias feudales de la agricultura rusa y las estructuras burocráticas del régimen zarista no resistieron el empuje del proceso de industrialización vivido por el país desde finales del siglo XIX; la guerra había creado las condiciones objetivas y subjetivas que colapsaron el sistema e hicieron saltar la chispa revolucionaria; los bolcheviques se habrían limitado a poner la yesca para que prendiera la llama de la revolución, en un golpe de audacia que supo sacar provecho de la coyuntura y puso de manifiesto su correcta lectura de las circunstancias históricas. Obviamente, dicha «lectura» se desprendía de las enseñanzas de los clásicos del socialismo «científico» (Marx, Engels), cuya tradición reivindicaban: con independencia de que Marx siempre apuntó a que la revolución socialista, que preveía inevitable (y llevaba aparejada de modo inmanente una nueva moral de signo historicista y proletario), iba a comenzar por países de capitalismo maduro como Inglaterra y Alemania. La adopción de ese esquema refleja la poderosa influencia que las ideas marxistas ejercieron durante el siglo XX entre la intelectualidad europea. Un buen número de historiadores halló en la obra marxiana un fructífero instrumento metodológico para sus análisis (que por otra parte aplicaron a distintas épocas y objetos de estudio), pero otros sostuvieron de modo acrítico argumentos, difícilmente sostenibles más allá de la ideología, que se multiplicaron en una literatura pseudohistórica, a menudo rayana en lo panfletario, que alcanzó notable difusión. La contradicción entre las previsiones revolucionarias de Marx y su desarrollo en Rusia explica que el manifiesto fundacional del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso (embrión del futuro partido comunista) mantuviera en 1898 la distinción entre las etapas democrático-burguesa y socialista-proletaria de la revolución (distinción que cincuenta años antes había invocado el Manifiesto comunista en 1848), pero que, con la consigna «Todo el poder a los sóviets» (adoptada por los bolcheviques en el interregno revolucionario de abril de 1917), la eliminara en un paso de aceleración histórica que se saltaba las barreras del tiempo para completar las tareas inacabadas de la revolución burguesa, opción que defendían los mencheviques, la facción rival de los bolcheviques en el partido. Naturalmente, esta discordancia de la realidad con las hipótesis de los clásicos abría una nueva vía a la teorización, que iba a convertir a su vez a los nuevos dirigentes rusos en clásicos del pensamiento marxista, devenido, por la experiencia soviética, marxismo-leninismo. Esta fórmula, servida a través de las palancas del poder como nueva ideología para el consumo de las masas obreras, lejos de servir a la causa proletaria, se demostró un eficaz instrumento en la consolidación del estado y en la proyección exterior del poder soviético, denunciado bien pronto como capitalismo de estado, primero por los medios anarquistas (Majno, Volin) y, más tarde, por las corrientes consejistas que, desde posiciones marxistas críticas (Korsch, Pannekoek), surgieron a finales de los años veinte en Europa. La lógica estatalista bolchevique se impuso a través de sucesivas etapas: el comunismo más o menos integral de 1917-1921, la Nueva Política Económica (NEP) de 1922-1928... El carácter de lo que en los primeros años se autodefinía como «dictadura del proletariado», se conformó desde sus primeros pasos con la creación (diciembre de 1917) de la policía política (Comisión Extraordinaria, conocida por su acrónimo ruso, «checa»), que se dirigió no sólo contra los contrarrevolucionarios, sino que tuvo como objetivo preferente la disidencia anarquista y menchevique. Una lucha que, con la creación del Ejército Rojo, se dirigió contra los generales rebeldes zaristas, pero también contra los revolucionarios del movimiento majnovista (1918-1921) y de Kronstadt (1921). Y que, a la muerte de Lenin (1924), contribuyó a allanar el camino de Stalin. |
| Lluís Cànovas Martí, «La revolución soviética» |
| Prefaci al volum 28 de la Historia Universal Larousse, RBA Editores/Spes Editorial, Barcelona, 2002-2003 |