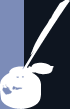|
La caída de la monarquía absoluta es aceptada como el hito histórico que, convencionalmente, separa las edades moderna y contemporánea. Conforme a esta premisa, la historia universal sitúa ese tránsito en la revolución francesa de 1789, mientras que la cronología de la historia de España, por ejemplo, lo desplaza dos décadas, al contexto específico de la guerra de independencia (1808-1814) y de la revolución liberal que proclamó las Cortes de Cádiz (1810). En lo sustancial, los acontecimientos que en dichas coyunturas se registraron en ambos países forman parte del proceso revolucionario que (abierto por las burguesías inglesa y holandesa en las circunstancias favorables de los años precedentes) colapsó los mecanismos de sostenimiento del ancien régime (como calificaban los revolucionarios de la época al viejo orden que trataba de perpetuar las prácticas más o menos «feudalizantes» de la monarquía).
La revolución triunfante en Francia fue una revolución burguesa que, a pesar de los vaivenes a que dieron lugar los antagonismos entre las diversas facciones de la burguesía y de las clases populares, impidió la restauración del antiguo orden. En este sentido contrarrevolucionario no cejaron de bregar el rey, quien acabó siendo guillotinado a comienzos de 1793, y las monarquías extranjeras, asustadas por la amenaza subversiva que desde Francia irradiaba a toda Europa (aunque, en el caso de las de Austria y Rusia, fueron apremiadas hasta 1792 por la perentoriedad de la lucha contra el imperio otomano). Por su parte, la transitoria caída del absolutismo español dio un impulso decisivo al germen del independentismo colonial, sembrado por las ideas ilustradas en la Hispanoamérica de las décadas anteriores. Pero en Europa (al igual que en España) el «antiguo régimen» y sus prácticas se prolongarían en el tiempo debido a la capacidad de reacción que los movimientos absolutistas demostraron allí donde el peso de la burguesía fue incapaz de inclinar de modo definitivo la balanza a su favor.
En el «nuevo régimen» los revolucionarios que proclamaron la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (26 de agosto) establecieron como primera providencia la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley (rompiendo la sociedad estamental que consagraba los privilegios eclesiásticos y nobiliarios) y después la división de poderes entre los cuerpos legislativo, judicial y ejecutivo (que puso fin a la unidad jurisdiccional encarnada en el rey por derecho divino). El sentido igualitario de los derechos proclamados desbordaría tales enunciados cuando en 1793 las facciones extremas, con los sans coulottes al frente, se decidieron a aplicarlos a la realidad social mediante un proceso de «revolución cultural» al que puso coto, ya en plena decadencia revolucionaria, el régimen de Terror impuesto por Robespierre desde el Comité de Salvación Pública.
Durante años, la visión canónica de la historia de esos acontecimientos estableció que en el verano de 1789, tras la convocatoria de los Estados Generales (5 de mayo), fueron a converger tres revoluciones autónomas: la del juramento del Juego de la pelota (20 de junio), símbolo de la revolución jurídica de la burguesía; la de la toma de la Bastilla (14 de julio), símbolo de la revolución popular, y la de la noche del 4 de agosto, cenit de la revolución campesina, que habría asestado la estocada mortal a un régimen ya agonizante. Aun reconociendo las virtudes pedagógicas de semejante visión (que compartieron los grandes historiadores del período Georges Lefèbvre y Albert Soboul, y que subraya los papeles asumidos por los distintos protagonistas), la historiografía actual rechaza por simplista dicho esquema, que ha sido revisado en el sentido de reconstruir la unidad de lo que fue una sola revolución y la interdependencia de unos objetivos que tuvieron a la burguesía por beneficiario último y en la monarquía un enemigo que no supo jugar todas sus bazas pero, en ningún caso, fue una presa fácil predestinada por la fatalidad de unas cartas marcadas.
Apenas dos años antes, los colonos insurgentes norteamericanos se acababan de dotar de una Constitución acatada por las trece colonias agrupadas en 1776 como Estados Unidos de América. En 1789, mientras Francia reunía sus Estados Generales, las divergencias en la interpretación de aquella Carta Magna respecto al grado de autonomía de los estados federados, dieron paso al nacimiento del sistema bipartidista de la nueva nación, que en esa coyuntura mantuvo su unidad gracias al liderazgo de George Washington. |