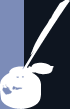[ Vegeu també: Oriente Medio 2001-2006: el fiasco estadounidense / Irán nuclear ]
En los comienzos del siglo XXI, el orden mundial seguía atascado en Oriente Próximo. En esta región del mundo, el conflicto de intereses que enfrenta a Israel con Palestina y el resto de países subdesarrollados de su entorno trasciende los límites regionales para cobrar una envergadura geoestratégica de primera magnitud que se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando la región pasó del sometimiento colonial al Imperio británico (Gran Bretaña administraba el territorio en virtud de los acuerdos de Sykes-Picot con Francia, que en 1916 remodelaron el mapa de la región), al control de Estados Unidos.
Israel en la geoestrategia estadounidense
Con la nueva supremacía estadounidense, los viejos mecanismos de poder establecidos por Gran Bretaña (basados en el mantenimiento de oligarquías sumisas con los intereses de la metrópoli) se reforzaron con una red de países periféricos de etnias no árabes: Turquía, donde el carácter militar y laico del estado instituido por Atatürk en 1923 proporcionaba unas relaciones de clientelismo óptimas para la industria armamentista norteamericana y para la instalación de bases militares; Irán, país de etnia persa que en ese momento era el máximo exportador de petróleo del mundo y en el que un golpe militar patrocinado por la CIA estadounidense y el MI6 británico repuso en 1953 el régimen laico del sha Mohamed Reza Pahlevi frente a la que se consideró aventura nacionalista del primer ministro Mohamed Mosadeq, próximo al chiísmo; por encima de todos, el estado de Israel, entidad que, conforme al Plan de Partición de los territorios bajo mandato británico arbitrado en 1947 por Naciones Unidas, inició su andadura en 1948.
El nacimiento del estado de Israel era el fruto del gran proyecto sionista que tuvo su máximo teórico en Theodor Herzl y cuyos orígenes se remontan al último tercio del siglo XIX con los primeros flujos migratorios judíos hacia los míticos territorios de la Biblia, la Tierra Santa de la antigua Palestina. Situada desde hacía más de tres siglos en los imprecisos límites administrativos del imperio otomano, Palestina recibía del imaginario religioso de aquellos pioneros la consideración de «territorio vacío», un concepto desmentido por un censo de 1860 que registró en la región 369.000 habitantes (de los cuales sólo 13.000 eran judíos), pero en pleno contencioso del siglo XXI era esgrimido aún por los sionistas como derecho histórico a sus tierras ancestrales.
La legitimidad del nuevo estado había sido avalada en 1917 por el pronunciamiento de los organismos internacionales en favor de un Hogar Nacional Judío; también por un mandato de 1922 de la Sociedad de Naciones para que Gran Bretaña reconociera la representatividad de la Agencia Judía , y asimismo por el mencionado Plan de Partición de Naciones Unidas de 1947, que preveía la paralela creación de otro estado árabe palestino. Este punto del plan resultó inviable por las exigencias árabes, por las consecuentes guerras araboisraelíes (Guerra de Independencia, 1947-1949; Guerra del Sinaí, 1956; Guerra de los Seis Días, 1967; Guerra 1968-1970; Guerra de Yom Kipur, 1973., que reportaron a Israel sucesivas anexiones territoriales) y por la política israelí de asentamientos agrícolas en tierras prometidas a los árabes.
Israel apareció a los ojos de los estrategas norteamericanos como el estado-tapón capaz de garantizar la defensa avanzada de los intereses occidentales desde buen comienzo, cuando al término de la primera de esas contiendas, la Guerra de Independencia, no sólo rechazó a los ejércitos árabes, sino que se anexionó por el derecho de conquista 5.000 kilómetros cuadrados más del territorio que le había sido asignado por Naciones Unidas.
El flujo migratorio de colonos judíos, que en sólo los diez primeros años de existencia del nuevo estado triplicó la población del país, dio paso a una política de colonias agrícolas (kibbutz) basadas en la cooperación y capaces de proporcionar a su población un grado de bienestar económico y social envidiables. Pero el modelo de desarrollo israelí no se detuvo en exclusiva en la explotación del sector primario de la economía, sino que bien pronto se caracterizaría por el desarrollo paralelo de una industria de alta tecnología que estaba relacionada con la investigación militar, tenía fuertes vínculos con la industria estadounidense y poseía un programa de desarrollo nuclear que a finales de los años ochenta le dotó de armas atómicas. El complejo industrial-militar hebreo facilitaría así la creación de un modelo de fuerzas armadas dotado de gran eficiencia tecnológica y capacidad ofensiva, que situó en pocos años a Israel entre los primeros ejércitos del mundo y, como demostraría reiteradamente sobre el campo de batalla, en la indiscutible potencia militar de la región y el gran aliado de Estados Unidos.
Esta alianza adquirió carácter primordial cuando en 1979 la revolución islámica derrocó al sha y el nuevo régimen de Irán pasó a contarse entre los enemigos; más aún en marzo de 2003, cuando tras el ascenso islamista que en Turquía llevó a Recep Tayyip Erdogan a la jefatura del gobierno, la resistencia del parlamento turco a facilitar el despliegue norteamericano para la invasión de Irak obligó al Pentágono a modificar sobre la marcha los planes de la operación.
La incertidumbre creada por el titubeo turco en ese momento decisivo no hizo sino realzar el papel de Israel como único aliado incondicional. Se trataba, por lo demás, de una situación que se correspondía con las necesidades del estado hebreo, en el que el enorme peso del presupuesto militar repercutía ya a finales de 2000 no sólo con una importante caída de su otrora mítico estado del bienestar, sino también con el nacimiento de bolsas de pobreza que, lejos de asimilarse a la homogénea miseria de sus vecinos, acercaban Israel a la realidad dual de su aliado americano: acompañada de los correspondientes cambios socioculturales operados en el país durante sus 60 años de existencia, la alianza con Estados Unidos devenía finalmente una necesidad simbiótica en la que la voluntad de supervivencia israelí se confundía y llegaba a identificarse con las conveniencias estratégicas norteamericanas.
Israel y el gueto palestino
La situación de la Palestina de comienzos del siglo XXI no había mejorado sustancialmente respecto a 1947, año en que Naciones Unidas aprobó el Plan de Partición para la Palestina bajo mandato británico. A diferencia de los judíos, en aquel momento los árabes que debían habitar en la entidad territorial resultante de esa partición no aceptaron el plan, y el contencioso planteado se agravó con las conquistas territoriales hebreas de los años siguientes. Todos los acuerdos diplomáticos sobre ese contencioso que se aprobaron en años sucesivos en el seno de Naciones Unidas fueron sistemáticamente bloqueados por Estados Unidos. Esa fue la política oficial norteamericana, hasta que el presidente Bill Clinton dio una vuelta de tuerca a su papel de valedor de Israel y se desentendió por completo de las resoluciones de la ONU aduciendo que eran inoperantes. La implicación personal de Clinton en la mediación del conflicto tuvo como primer efecto inmediato el final de la intifada palestina comenzada en 1987. Clinton auspició un proceso negociador que logró como base de partida el reconocimiento mutuo entre Israel y, en cuanto representante del pueblo palestino, la Organización para la Liberación de Palestina (9-10 septiembre 1993) que lideraba Yasser Arafat, quien asumió la nueva figura institucional de Autoridad Nacional Palestina y regresó del exilio en julio de 1994. Esas negociaciones, en las que se relevaron cuatro gobiernos israelíes (los de Itzhak Rabin, hasta que fue asesinado por un fanático judío el 4 de noviembre de 1995; Simon Peres, hasta mayo de 1996; Benjamin Netanyahu, hasta julio de 1999, y Ehud Barak, hasta marzo de 2001) darían lugar a una serie de acuerdos: en primer lugar, los de carácter provisional para la autonomía de Palestina (13 septiembre 1993), que debían ponerse en práctica en los cinco años siguientes; un protocolo sobre las relaciones de integración de las economías israelí y palestina (29 abril 1994); el documento Oslo I sobre las modalidades de la autonomía, con el despliegue del ejército israelí en Gaza y la transferencia de parte de los poderes civiles a los palestinos (4 mayo 1994); el acuerdo Oslo II, con la ampliación territorial a Cisjordania y el traspaso del control de las ciudades, salvo en Hebrón (28 septiembre 1995); un protocolo sobre reorganización de Hebrón (1997); memorandos de Wie Plantation (1998) y Charm el Cheikh (1999) sobre el calendario de despliegues militares previstos en Oslo II. El proceso culminó con el fracaso de las cumbres de Camp David (11-24 julio 2000) y Taba (21-27 enero 2001).
Los términos de los acuerdos defendidos por los negociadores israelíes trataban de fijar un sistema de división territorial basado en la creación de enclaves palestinos que, según la prensa israelí, seguían el modelo de los bantustanes sudafricanos; en su conjunto, el plan establecía un sistema de dependencia neocolonial permanente a la medida de Israel, que, como reconoce el historiador y principal negociador israelí, Shlomo Ben Ami, «se fundaba en una base neocolonialista» y trataba de imponer a los palestinos una «dependencia prolongada y casi absoluta respecto a Israel». En el ínterin de aquellas fracasadas cumbres, la violencia estalló de nuevo en lo que se llamó «segunda intifada» o «intifada de Al-Aqsa» (septiembre 2000-febrero 2005), que tuvo por chispa la visita del entonces jefe de la oposición israelí, Ariel Sharon, a la explanada de la mezquita de Al-Aqsa. Esta segunda intifada se diferenció de la primera por ir mucho más allá de la simple «lucha de las piedras» que le daba nombre y a partir de marzo de 2001 se enfrentó a un gobierno de coalición de la derecha, con Sharon ya de primer ministro.
Agravamiento del conflicto tras el 11-S
Aprovechando la coyuntura creada por los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno israelí logró que las organizaciones de la resistencia palestina, con Hamás a la cabeza, fueran incluidas en la lista de organizaciones terroristas de la UE y EEUU, y que la lucha israelí contra la resistencia palestina fuese considerada un frente más de la «lucha contra el terrorismo internacional».
Decidido a acabar con la autoridad de Arafat (confinado desde diciembre de 2001 en Ramala), en el verano de 2002 Sharon ratificó la decisión de su antecesor, Barak, respecto a la cancelación de los compromisos de Oslo, y procedió a una ofensiva militar que destruyó la práctica totalidad de las infraestructuras palestinas. Mientras, dio carta blanca a la creación de nuevos asentamientos de colonos, que consumaron la ocupación del 45 % de Cisjordania, y emprendió la construcción de un muro con objeto de preservar a Israel de ataques procedentes de este territorio. Los atentados suicidas de la resistencia palestina y las ejecuciones extrajudiciales del ejército israelí contra los dirigentes de la intifada se encadenaron en una espiral de represalias (las más sobresalientes las que costaron la vida al secretario general del Frente Popular de Liberación de Palestina, Abú Ali Mustafá, y al ministro de Turismo israelí, Réhavem Zeevi) que fueron la característica más común de la violencia de los primeros años del siglo.
En el marco de la guerra antiterrorista norteamericana y en vísperas del ataque estadounidense a Irak, la propaganda belicista del sucesor de Clinton, George W. Bush, pretendió apaciguar la natural indignación del mundo musulmán ante lo que se avecinaba con una promesa de solución global que incluía una salida pacífica al conflicto palestino. Nació así la iniciativa mediadora conocida como «Hoja de ruta» del cuarteto formado por EEUU, la UE , Rusia y la ONU, que quedó en papel mojado. En la práctica, la guerra de Irak desvió la atención internacional hacia ese nuevo objetivo bélico y dejó a Israel las manos libres para machacar cualquier forma de resistencia interior: Sharon puso en marcha un plan de división territorial dirigido a facilitar la movilidad de su ejército y a obstaculizar las comunicaciones entre los territorios palestinos, al tiempo que los planes para la construcción del muro (115 kilómetros a finales de 2002) se ampliaron a cerca de mil kilómetros, en una segunda fase que comenzó en noviembre de 2003, llegaba a 160 kilómetros a mediados de 2004 y alcanzaría los 360 kilómetros en junio de 2006. Con ese proyecto, condenado por el Tribunal de La Haya (9 julio 2004), Israel expropiaba tierras cisjordanas, aislaba de sus tierras más fértiles a unos cien mil palestinos y convertía la autonomía palestina en una inmensa cárcel. En ese contexto extremo, se produjo la oscura muerte del mismo Arafat (11 noviembre 2004), aquejado de un súbito cuadro de dolores abdominales de etiología desconocida: se consumaba una liquidación física que Sharon había planteado reiteradamente ante Estados Unidos y que, según numerosos analistas, habría perpetrado el Mossad mediante algún veneno indetectable en la necropsia. Los enfrentamientos de las facciones de la resistencia que aspiraban al poder se pusieron de manifiesto en la misma ceremonia del enterramiento. Mahmud Abbas, Abu Mazen, se proclamaría vencedor en las elecciones presidenciales (9 enero 2005) y, tras un período de rechazo inicial, sería aceptado como interlocutor válido por Estados Unidos.
La política de Sharon se acompañó de una retirada unilateral de Gaza (aprobada en febrero de 2005 y completada en septiembre del mismo año) dirigida a acallar a la opinión pública mientras intensificaba su expansión en Cisjordania. La misma política que, tras la hemorragia cerebral que apartó a Sharon de la vida pública (4 enero 2006), mantendría su sucesor, Ehud Olmert.
Poco después, el triunfo en las elecciones legislativas palestinas (25 enero 2006) de la integrista Hamás (partido pro sirio de obediencia suní surgido en la primera intifada) conmocionaría a la diplomacia occidental, que presionó inútilmente al nuevo gobierno de Ismail Haniya para que reconociera a Israel. En represalia por el rechazo de esta propuesta, la Unión Europea retiró sus ayudas y el nuevo gobierno palestino no pudo pagar a sus funcionarios. El deterioro de la situación interior propiciaría los enfrentamientos armados de Al Fatah con Hamás: un escenario de guerra civil latente que algunos estrategas norteamericanos e israelíes preconizaban, desde hacía años, como la hipótesis a desarrollar más favorable a sus intereses. Y en la que el ejército israelí profundizaría en julio y agosto con nuevas incursiones y bombardeos en Gaza: más de 300 operaciones de castigo que sumaban 251 palestinos al inacabable goteo de víctimas mortales de esos años.
La deriva libanesa del conflicto
La agresión israelí a Gaza quedaría ese verano en segundo plano de la actualidad informativa cuando el 12 de julio la milicia chií libanesa, Hezbolá, secuestró a dos soldados hebreos en la frontera de Líbano, y el ejército israelí aprovechó el pretexto para desencadenar contra este país una guerra que, conforme a un plan secreto en cartera, buscaba la reacción de la población libanesa contra Hezbolá y la formación de un gobierno no beligerante con los intereses occidentales y, por supuesto, con Israel.
La desproporción entre el suceso desencadenante de la guerra y sus resultados catastróficos, y la capacidad demostrada por los muhaidines frente al enemigo durante 32 días de combates lograron un efecto contrario al esperado y aumentarían la popularidad de Hezbolá y el carisma de su líder, Hasan Nasralá, que al final se apuntó el tanto de haber conseguido la primera victoria militar árabe en el largo contencioso regional contra Israel. Una consecuencia no prevista en el mencionado plan, que condujo a la internacionalización del conflicto y al envío de una Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano.
|