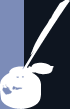|
Fue como la explosión de una bomba de neutrones.
(Fred Horn, misionero holandés)
Habitual de las catástrofes provocadas por los extravíos de la civilización industrial, el mundo desarrollado asistía con perpleja curiosidad al espectáculo que los medios informativos ofrecieron del siniestro acaecido el 24 de agosto en la aldea camerunensa de Kam Nios: paisaje lacustre de inequívoca morfología volcánica, bosque subtropical, unas sencillas pallozas con paredes de adobe y los innúmeros cadáveres de cabezas de ganado punteando al azar el hábitat, pero captado siempre en impecable disposición por objetivos atentos a perspectivas escenográficas deudoras de la escuela eisensteiniana; como aderezo, la imagen infaltable de aborígenes en los que la presencia esporádica de viejos zapatones contrasta con la desnudez generalizada de los restantes pies: acaso pudiera tratarse del paisaje más tópico del detritus de la idea romántica del África que el hombre occidental se forjara en el pasado siglo y del noble salvaje en el que a menudo se referencian aún los estereotipos de felicidad sugeridos por la vida en la naturaleza.
Ese día, un gas letal, cuya composición seguía siendo un mes más tarde discutida por los vulcanólogos, surgía del fondo del lago Nios y se arrastraba como una serpiente de verano sobre el territorio circundante, segando con su veneno la vida de un millar y medio de sus habitantes -1.746, según las cifras oficiales- y obligando a la hospitalización de otros veinte mil afectados. El insólito suceso, en los primeros momentos considerado por las agencias informativas como desconocido, fue calificado acertadamente como una catástrofe natural, ajena por tanto a cualquier intervención humana. Pese a ello, como era lógico que sucediera tras especular desde la desinformación con el misterio, no faltó tampoco quien atribuyera el fenómeno a la misma mano del hombre, en esta ocasión por la vía indirecta de la continuidad de las experiencias nucleares bajo tierra, correlato civilizado, al fin, de la misma expresión de ignorancia de los nativos, inclinados en razón de su herencia animista a explicar lo sucedido por la pérfida intervención de los espíritus malignos que moran en dichas aguas. «Debe de ser la maldición del lago de sangre, la historia que de pequeño, cuando era esclavo, me contaban para amedrentarme», decía un anciano superviviente ante la contemplación del ocre rojizo que teñía la habitualmente cristalina superficie.
Aunque poco frecuente, el fenómeno no era, desde luego, desconocido, e incluso contaba con precedentes próximos en la región: en agosto de 1984 un suceso similar causó 35 muertos en Yindu, sin ser apenas noticia; en 1977, siete años antes, un movimiento telúrico había llegado a desplazar el lago a un kilómetro de distancia, pero en esa ocasión no fue noticia en absoluto. En la isla indonesia de Java, las emanaciones gaseosas filtradas por el plácido sistema lacustre del volcán Di Heng causaron en 1978 no menos de doscientas muertes.
El vulcanólogo francés Haroun Tazieff disiparía las últimas dudas sobre el mismo escenario de los hechos: se trataba de gas carbónico liberado por una explosión freática provocada por el vapor de agua subterráneo sobrecalentado a alta presión durante decenas de años, incluso durante uno o dos siglos, bajo el tapón estanco que rellena la chimenea del volcán, cuyo cráter sirve de cubeta al lago. Al alcanzar la presión crítica, el vapor sobrepasó la resistencia mecánica del tapón rocoso, condensándose y atravesando la masa acuosa del lago, de 90 metros de profundidad, y descendiendo por las laderas del volcán por causa de su densidad mayor que la del aire.
«¿Dejarán de acusar a la tecnología actual de todos los males, ahora que la naturaleza ha provocado esta bella catástrofe química?», planteaba un testimonio del semanario italiano Europeo, que centraba de forma polémica los términos antitéticos del debate ecológico de nuestro tiempo. Tal enfoque había sido apuntado desde el primer momento en un artículo que Alberto Moravia publicó el mismo 26 de agosto en Il Corriere della Sera : «Un Chernobil de la naturaleza», rezaba el título. En rigor, la equiparación, inevitable por la proximidad cronológica del accidente nuclear soviético, no resistía el análisis, no sólo por la etiología de ambos fenómenos, sino, en especial, por su distinta trascendencia: de amplio impacto para la especie humana, que durante decenas de años deberá enfrentarse a las consecuencias genéticas de las radiaciones, en el caso de Chernobil; de elevada mortalidad que se agota de inmediato en sí misma, sin riesgo para las generaciones futuras, en el de Nios.
Esta vez, a diferencia de lo sucedido en abril con la llegada al norte de África de la radiactividad ucraniana, que fue sustraída a la atención de los medios informativos mientras se abandonaba la protección de los habitantes al albur de su suerte, diversas organizaciones internacionales y varios gobiernos europeos, especialmente el francés, mandaron al Camerún equipos y técnicos sanitarios, al tiempo que centraban sus esfuerzos propagandísticos para mostrar la solidaridad con los damnificados de Nios. La coartada humanitaria de las antiguas metrópolis coloniales estaba servida. |